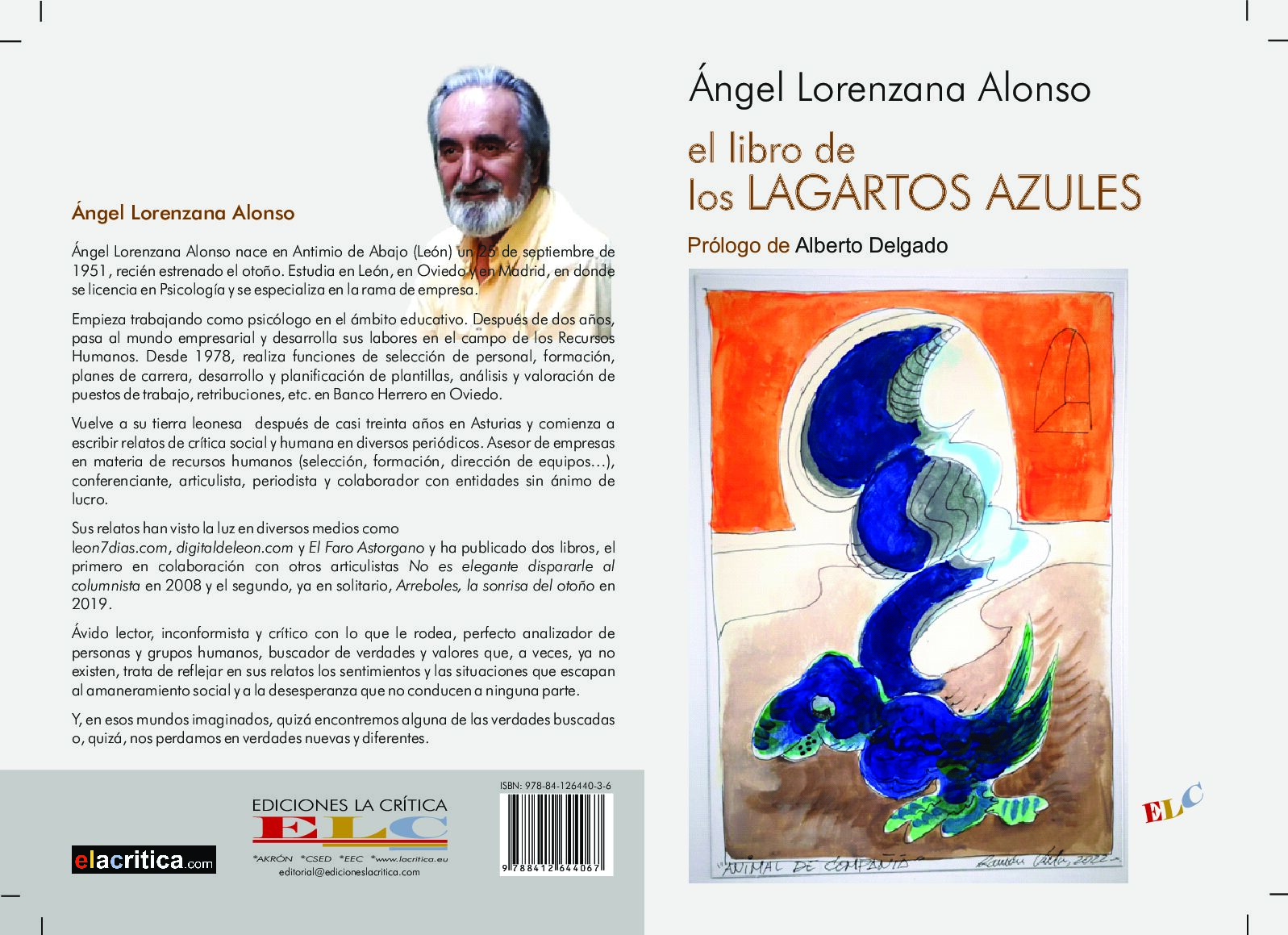Lo dijeron. Estoy seguro que lo dijeron. Fue cuando estaban paseando por el fondo del jardín. Dijeron que venían mañana. Todos lo oyeron y todos estuvieron conformes con el veredicto aunque bien es verdad que pocos, o ninguno, entendió lo que querían decir.
Estuvieron cuatro horas deliberando. O un poco más, según algunos. La mayoría de los concurrentes pensaron que para ese viaje no hacían falta tantas alforjas. Pero no se atrevieron a abrir la boca, no fuera que alguien se enfadara o interpretara mal sus palabras. Últimamente los ánimos estaban bastante caldeados y había que andar con mucho tino para no molestar a alguien. Los vecinos, con las nuevas leyes, estaban muy susceptibles y rápidamente se sentían aludidos y, lo que era peor, insultados. Y por eso defendían sus nuevos derechos. Todo eran derechos ahora. Cada uno se había afiliado a algún grupo, partido, sindicato, agrupación o similar. Cosas tan variadas como los “amigos de la sevillana en el sur de Palencia” o “el camino de Santiago visto por los egipcios”. Como miembros de esos grupos u otros parecidos y basándose en unos derechos que nadie les concedió, reclaman ahora el poder decir las bobadas que se les ocurran porque se supone que todos los tontos pueden opinar, y lo que es peor, tener razón.
Lo que es seguro es que dijeron que venían mañana. Pero eran ya las siete de la tarde y nadie había aparecido todavía. Los señores jueces, sesudos varones, debían tener mucho que hacer. O quizás es que tenían mucho que pensar y mucho que deliberar. Para el resto de los concurrentes, el caso estaba bastante claro: era el gato el que había comido las sardinas. El plato con las cuatro sardinas estaba en el suelo (otra cosa era quién lo había dejado allí, pero esa no era la cuestión que se estaba juzgando ahora), el gato estaba solo en la habitación, la puerta cerrada por fuera y las sardinas habían desaparecido. Y el gato seguía relamiéndose.
Los jueces habían aplazado su veredicto, porque era necesario, dijeron, escuchar a todas las partes implicadas. A saber: La señora que había comprado las sardinas, el dueño de la pescadería, el dependiente que despachó a la señora, la vecina con la que se paró en la calle y con la que discutió sobre la boda de la semana, el dueño de la casa, la niña (su representante legal o tutor acreditado) con la que el gato solía jugar, la madre y la maestra de la niña por si ponían algún reparo sobre el estado mental de la niña, la dueña del gato que habló sobre los gustos culinarios del animal, la vecina de al lado a la que en una ocasión el gato le había comido medio lenguado, y un largo etcétera que los propios jueces y los abogados de ambas partes hicieron interminable.
En un proceso, con sus idas y venidas, que duró sus buenos tres años y medio, todo el mundo pudo hablar a excepción de una viuda que murió justo antes de que le tocara hablar. Los abogados de todas las asociaciones reclamaron su derecho a poder defender a sus representados. Y, así, habló un representante de los pescaderos defendiendo el buen estado de las sardinas, también hizo su discurso el presidente de la protectora de gatos estatal que vino a defender el derecho del gato a irse a las sardinas porque su naturaleza así se lo requería y no se podía hacer culpable a un gato por actuar de acuerdo con sus instintos. Por el contrario, el abogado defensor de las sardinas adujo el derecho de las sardinas a ser enterradas en el cementerio que a tal efecto el municipio había inaugurado. Desde hacía ya varios años, todos los pueblos y ciudades tenían, por ley acordada en el parlamento, un lugar reservado para los enterramientos de cada especie.
Cada cual, hasta un total de cuatrocientos cincuenta y dos, expuso sus razones, acertadas o no, y el juicio se fue prolongando y haciendo que se relegasen y aplazaran otros juicios más importantes.
Varias huelgas, pidiendo aumento de sueldo y más días de vacaciones, de los jueces, de los letrados y de los funcionarios correspondientes, contribuyeron también a la tardanza de aquel juicio.
Por fin, afortunadamente para todos, había quedado visto para sentencia. Solo faltaba el veredicto final de los cuatro jueces que fueron asignados al caso para que estuvieran representadas las cuatro opiniones mayoritarias de la política nacional.
Los jueces habían marchado pero dijeron que venían mañana. Y el mañana llegó y no acababan de llegar. Un señor con traje azul marino y una vieja cartera de cuero se presentó en medio de la plaza y dijo que traía una notificación para el alcalde. Vino, entregó la carta y marchó.
La carta, llena de membretes y firmas, venía a decir que la sentencia definitiva les sería comunicada en plazo no inferior a dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Ángel Lorenzana Alonso