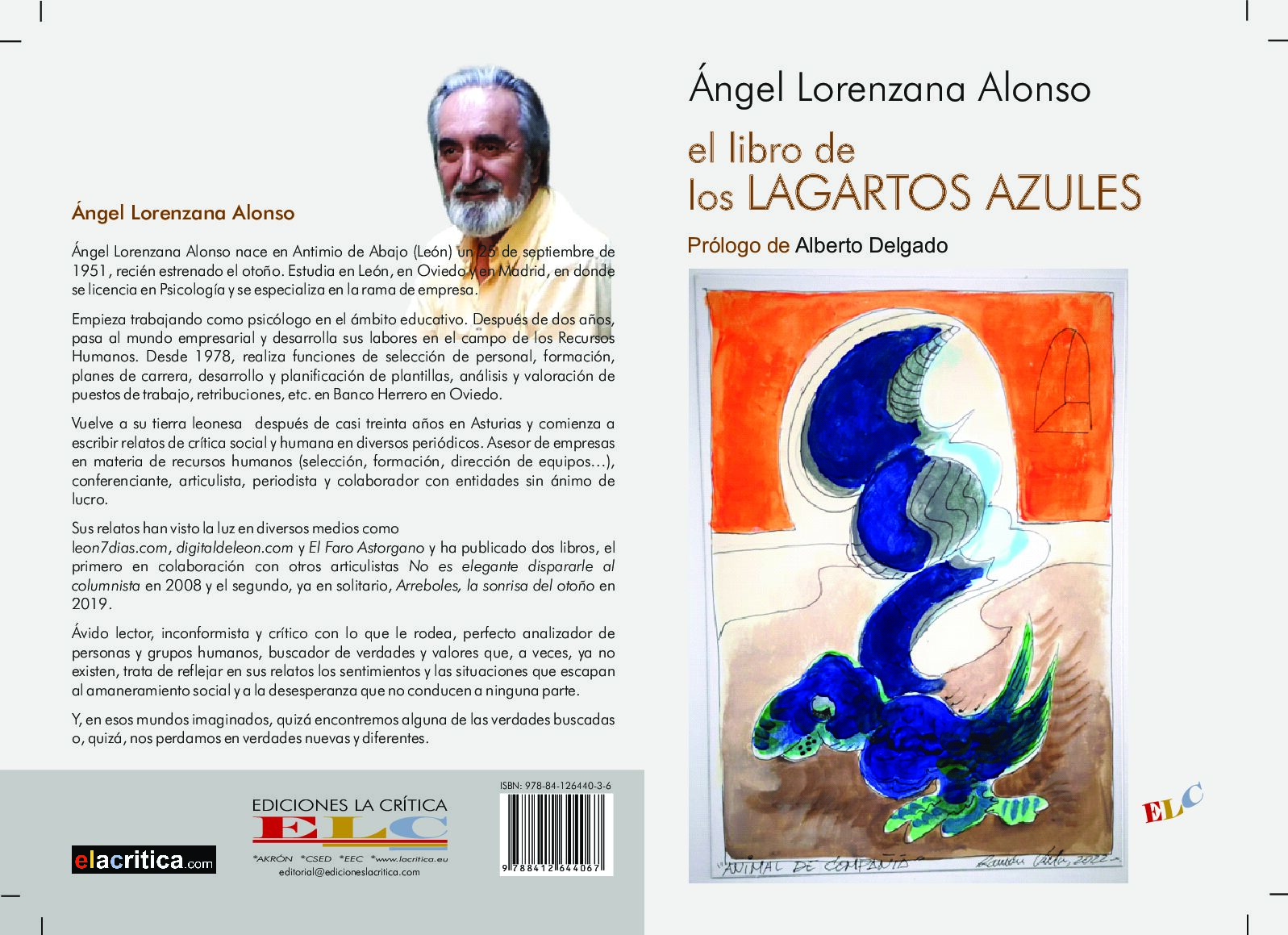La niña estaba contenta con su caballo. Hacía lo que ella quería, la seguía, relinchaba si ella se lo pedía, se agachaba para que ella pudiera montarse, iba al paso, al trote o al galope según ella deseara.
Iban juntos a todas partes. Ella delante, él detrás, como buen caballo que era. Noble, preocupado por su dueña, cariñoso con ella, obediente, dispuesto a todos sus caprichos, recordando sus deseos y presto para cumplirlos. Ayudándola siempre que ella lo necesitara. Solo una cosa le molestaba al caballo: que ella se riera de él.
Fueron felices juntos o, al menos, eso parecía.
Pero un buen día, la niña encontró cerca de su casa a un borrico que rebuznaba como todos los borricos. Meneó sus grandes orejas y la niña se encaprichó de él. Le hacía gracia sus tonterías de borrico: cómo la miraba, sin saber qué miraba; cómo la seguía, aunque ella se estuviera burlando de él. El no se enteraba de esas cosas.
Poco a poco, el borrico se hizo dueño de su corazón y fue olvidándose de su caballo, su dulce caballo. Este estaba un poco mosqueado y un tanto celoso, pero pensaba, pues los caballos a diferencia de los borricos son capaces de pensar, que volvería a conquistar a la niña y decidió esperarla. Eso sí, siempre puso la condición de que no se riera de él.
El borrico, por su parte, pasaba el día detrás de la niña, le hacía gracias revolcándose en el lodo de la calle y la seguía mirando con ojos lastimeros y carentes de todo entendimiento. Por eso era un borrico. Pero a ella le encantaba.
Y, un buen día, ella se acordó de su caballo. Fue hasta él, le acarició un poco, subió a su lomo, corrieron por los prados verdes de esperanza, subieron a los montes donde soñaban juntos y rieron y lloraron juntos. La niña volvió a sonreir y, por un momento se olvidó de su borrico. Habló a su caballo, le dijo que le quería y que con él era feliz. Y el caballo se lo creyó.
Siguieron juntos, niña y caballo, hasta que, en una ocasión la niña le dijo que hiciera tonterías con sus orejas como hacía el borrico. E insistió a pesar de que el caballo se negaba a hacerlo porque ello era caer en los viejos trucos de los borricos. Prefería que su dueña lo quisiera por sus carreras, por sus crines doradas, por contemplar con ella atardeceres y por sentir juntos las emociones de estar cerca uno del otro.
Ella se enfadó, como hacía casi siempre que su caballo se negaba a sus caprichos. Y se fue. Se fue otra vez con el borrico a jugar a los borricos y a no pensar en nada. Solo en reírse cuando él meneara sus orejas.
El caballo también se fue. Se alejó cada día un poco más, a veces mirando atrás por si su niña le seguía o por si acaso ella le estaba esperando. Poco a poco se perdió en la niebla de una fría tarde de invierno. Agachó su cabeza, pensando en su niña, recordando sus carreras, sus alegrías y sus miedos, recordando que él quería vivir.
La niña siguió recordando a su caballo, cada vez un poco menos, pero siguió riéndose con las orejas de su borrico.
Angel Lorenzana Alonso